En Cuba, vestimenta y educación: una feliz convergencia
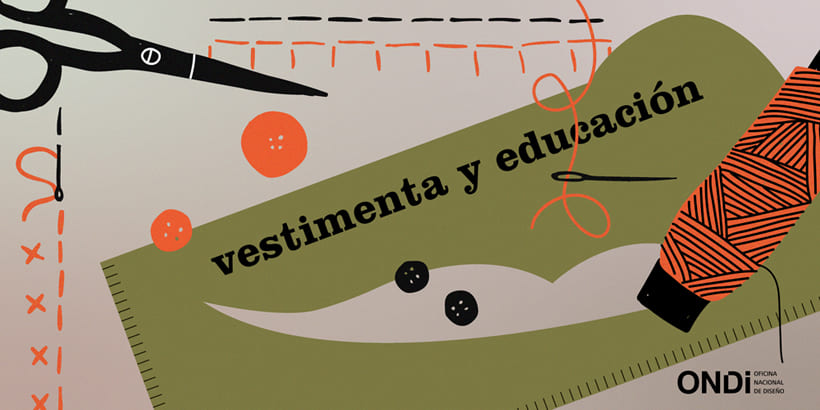
Por Carmen Gómez Pozo
Desde el instante en que, conscientemente, empezamos a seleccionar nuestra ropa y a decidir cómo utilizarla y para cuáles ocasiones, estamos pensando en trasmitir una buena imagen. El consabido refrán “el hábito no hace al monje” nos alerta de que, para conseguirlo, no basta solo con llevar trajes de buena factura y estéticamente aceptables.
Si ello se complementa con la posibilidad del estudio profesional de esa imagen, entonces deja de ser una simple reflexión cotidiana para enriquecerse con argumentos venidos de la mano y el recuerdo de alguien con quien disfrutamos compartir los estudios de historia del traje, la maestra de todos los que hemos estudiado lo relativo a la vestimenta: María Elena Molinet. De ella recibimos el primer argumento que enriquece este particular punto de vista: La Imagen del Hombre es el conjunto de tres elementos que se integran e interactúan, el cuerpo físico, la vestimenta y la gestualidad. (Molinet, 1997)
Cuanto de inmaterialidad se inscribe en esta idea ante el efecto que producimos en el otro; lo que somos capaces de trasmitir con nuestra conducta y actuaciones tiene componentes que se relacionan con nuestro entorno cultural, social y hasta con antecedentes antropológicos. Otras evidencias científicas, que manifiesta Lola Gavarrón, contribuyen a introducir el vínculo entre la vestimenta y la educación: “Las relaciones del cuerpo con su indumentaria. El estado anímico que inconscientemente llega a elegir la ropa, y la conciencia de sí mismo y de su propio cuerpo que tienen los seres humanos al elegir sus trajes, o, mejor dicho, sus personajes sociales, los distintos papeles que van asumiendo en su vida. En el fondo todo se reduce a un problema de identidad. La persona que sabe quién es, sabrá siempre vestirse. El resto no hace sino disfrazarse”. (Gavarrón, 1985).

Ilustración: Estudiantes del Instituto Superior de Diseño, Asignatura Ilustración – 2007.
Profundizar en las esencias, penetrar en los antecedentes históricos y conocer así lo visionario de sus líderes, nos ilustra que la búsqueda de identidad en la imagen del cubano y el interés de promover el desarrollo de un traje revolucionario en tiempos de Revolución fue una legítima inquietud desde los primeros años del triunfo de enero de 1959. Concebidas por Vilma Espín, como parte de las tareas de la naciente Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ―y que contaron además con la esmerada atención, a nivel de detalle, del compañero Fidel―, dos experiencias emblemáticas hicieron converger, exitosamente, la educación gratuita y de alcance nacional con la creación de una imagen vestimentaria auténticamente nacional.
La graduación de las escuelas Ana Betancourt (31 de julio de 1961) y la fundación del Taller Escuela Experimental de Diseño (26 de julio de 1966), con elevados niveles participativos e inclusivos, resultan de obligada referencia en la actualidad. Como toda historia, no son extrapolables para utilizarlos usarlos como copia al carbón en nuestros días, pero sus principios fundacionales mantienen una indiscutible vigencia. Se propusieron la integración social de la mujer y el impulso para su superación y autonomía económica; contribuyeron a reforzar el papel de las féminas en la familia y develaron su capacidad y potencialidades para fomentar nuevos valores que, a la larga, se revertirían en el bienestar e imagen de cada individuo en la sociedad.
Estos conceptos se evidencian en la entrevista que ofreciera a Cubadebate la doctora Elsa Gutiérrez, directora de la Escuela Ana Betancourt, en el aniversario 55 del proyecto: “Nunca olvidaré las primeras campesinas que llegaron al hotel, parasitadas, con muchos problemas en los dientes. A los pocos meses estaban transformadas, curadas y con magníficos tratamientos estomatológicos, aprendieron a comer correctamente, a vestir, a lucir”.
“Teníamos una sesión del día para eso, y una sesión para la costura. Así, se les enseñó Lenguaje, Aritmética, Historia, mejoraron incluso hasta grados, todas aprendieron a coser, a hacerse su ropa, tanto aprendieron que se hizo una exposición sobre todas las cosas que ellas hacían”.

Más cercano a la Oficina Nacional de Diseño es el Taller Escuela Experimental de Diseño que promovió, durante más de 40 años, en plena Rampa capitalina, un concepto de vestimenta auténtica, con un mínimo, pero bien estudiado, uso de los recursos, con ropa de uso cotidiano, cercana a todos, y muy demandada en ese entorno. Ese también fue un escalón más de la FMC para dar los giros oportunos a la historia de vida de aquellas mujeres sin atención, vinculadas a cualquier tipo de actividad por puro instinto natural de supervivencia. Fue el “Taller” un espacio de sueños en esa construcción de un futuro donde, a la par de conformar un nuevo escenario material desde una vestimenta coherente con nuestra realidad, entorno e identidad, el fomento de una Cultura del Vestir sembraba nuevas semillas y dejaba el buen sabor y el orgulloso recuerdo de haber contribuido, como invocara el Che, a moldear “la arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo sin ninguna de las ataduras anteriores”. (Guevara, 1965)
No se trata solo de cubrirse el cuerpo con ropas, ni de vestirse como acto primigenio de mera protección física, se trata de educar, de orientar, de contribuir a fomentar la capacidad de un mayor conocimiento de sí, y para sí, de ser realmente sostenibles desde nuestros propios principios y potencialidades. No es el hechizo material de un vestido, es educar para saber cuál es el vestido, para saber seleccionar, distinguir, para saber cuándo y cómo llevarlo.
Bibliografía
Gavarrón, Lola: “Prólogo”, en Yvonne Deslandres, El traje, imagen del hombre, Tusquets Editores, Barcelona, 1985.
Guevara, Ernesto: El socialismo y el hombre en Cuba, Centro de Estudios Che Guevara y Ocean Sur, 2011.
Molinet, M. E.: La piel prohibida, Letras Cubanas, La Habana, 1997.
